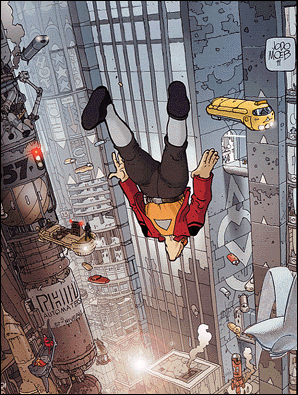Campanilla baila el reggaeton

Después de la palabra fin y la moraleja, la liebre y la tortuga se miraron fijamente en presencia de todos los espectadores que aun contenían algo de la emoción recién celebrada. Sostenían las miradas el uno contra el otro. Como dos duelistas. Con la contratapa cerrada encima de ellos. Un temblor en la comisura de la tortuga fue la grieta que desató las carcajadas de ambos.
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!
Se les podía oír en estéreo mientras se inclinaban la una sobre la otra, casi muertas de risa. Eran contagiosas esas carcajadas de la liebre y la tortuga.
La liebre- (recuperándose de la risa) ¡Mierda!, casi me duermo más de la cuenta el día de hoy.
La tortuga- ¿Saliste anoche otra vez? Que bestia. Te he dicho que hoy nos tocaba a nosotros, que las noticias de campanilla son fiar.
La liebre- No pensarías lo mismo si la hubieses visto anoche bailando el reggaeton, y diciendo que a Peter ya no le van los polvos mágicos.
La tortuga- (con voz de sorpresa galopante) ¿Campanilla baila el reggaeton?
La liebre- (pasando el brazo por encima del caparazón) Te lo cuento en la comida, que hoy invito yo. Venga date prisita.
El público iba vaciando las gradas entre el murmullo alegre del trabajo bien hecho.
La liebre- (de espaldas) El día de hoy has estado más creíble.
La tortuga- (de espaldas) Andaaaaa, cállate ya y deja dormir.
*